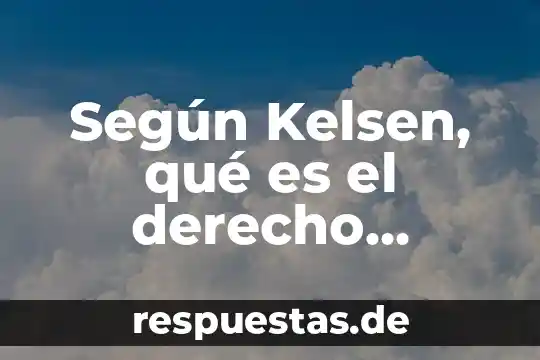El estudio del derecho positivo ha sido una de las cuestiones centrales en el pensamiento jurídico moderno, y uno de sus exponentes más influyentes es el filósofo y jurista austriaco Hans Kelsen. En este artículo exploraremos, de manera detallada, la concepción de Kelsen sobre el derecho positivo, su importancia en el sistema jurídico, y cómo se diferencia de otras teorías. A lo largo de los distintos títulos, profundizaremos en la teoría pura del derecho, en ejemplos concretos y en los fundamentos filosóficos que sustentan la visión kelseniana.
¿Qué es el derecho positivo según Kelsen?
Según Kelsen, el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que han sido creadas por instituciones autorizadas dentro de un ordenamiento jurídico dado. Para él, el derecho no tiene una base moral ni religiosa, sino que se basa en la validez de las normas emanadas de los órganos competentes. Esto lo diferencia de teorías que intentan justificar el derecho a partir de principios éticos o religiosos.
El derecho positivo, en la teoría de Kelsen, no se puede confundir con el derecho natural, ya que este último se fundamenta en principios universales y trascendentes, mientras que el derecho positivo es contingente, histórico y depende del poder institucional.
Un aspecto clave en la visión kelseniana es la jerarquía de normas, donde cada norma se fundamenta en otra superior, hasta llegar al imperativo primario, que es el fundamento del sistema jurídico. Esta estructura permite analizar el derecho desde un punto de vista científico, sin mezclarlo con valores morales o ideológicos.
También te puede interesar
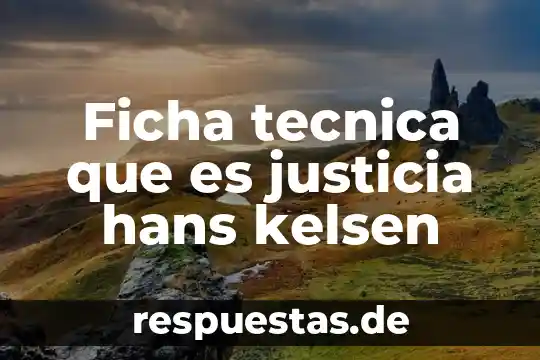
La teoría de la justicia según Hans Kelsen es un pilar fundamental en el estudio del derecho positivo. Este filósofo y jurista austríaco planteó una visión estructurada de la normatividad jurídica, que se sustenta en la idea de que el...

El derecho es un concepto fundamental en la organización social, que establece normas de conducta reguladas por instituciones con autoridad. Hans Kelsen, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el campo del derecho, desarrolló una teoría que...

En el estudio del derecho, es fundamental comprender cómo los distintos sistemas jurídicos se organizan y clasifican. Una de las herramientas clave para este análisis es la división en ramas del derecho, un concepto que ha sido abordado por múltiples...
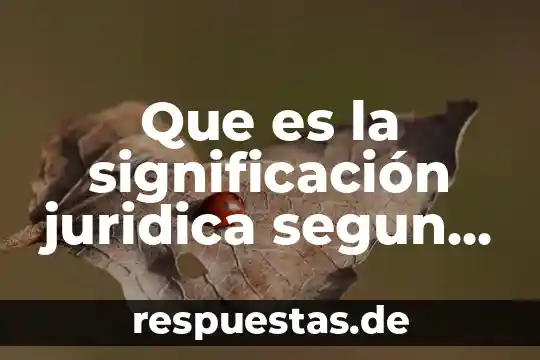
La significación jurídica es un concepto fundamental en la teoría del derecho, especialmente en el pensamiento del filósofo y jurista austríaco Hans Kelsen. Este término se refiere a cómo se interpretan y aplican las normas jurídicas dentro de un sistema...
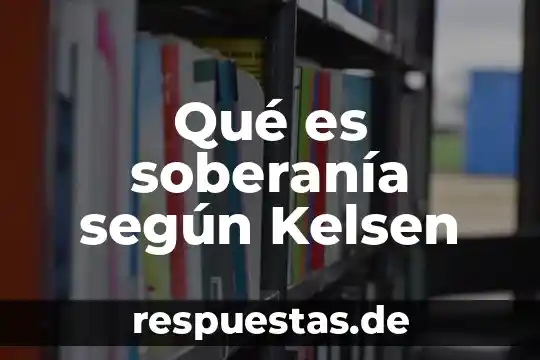
La noción de soberanía ha sido abordada desde múltiples perspectivas dentro del ámbito del derecho y la filosofía política. Una de las interpretaciones más influyentes proviene del jurista austríaco Hans Kelsen, quien, en su teoría del Estado como sistema normativo,...
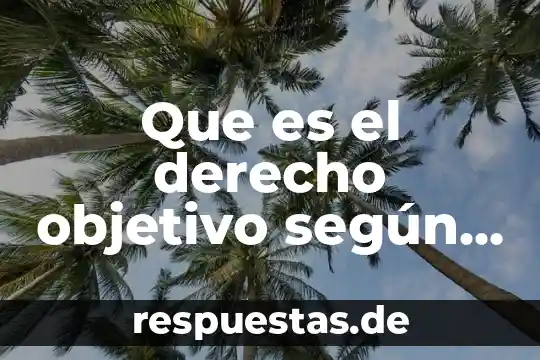
El derecho objetivo, tal como lo concibe el filósofo y teórico del derecho austríaco Hans Kelsen, es una construcción jurídica abstracta que representa el sistema normativo positivo vigente en un Estado dado. Este concepto se diferencia del derecho subjetivo, que...
La teoría pura del derecho y su relación con el derecho positivo
La teoría pura del derecho, desarrollada por Kelsen, busca estudiar el derecho sin mezclarlo con consideraciones morales, políticas o sociológicas. En este marco, el derecho positivo adquiere una relevancia particular, ya que se convierte en el único objeto de estudio del científico del derecho. Kelsen argumenta que el jurista no debe preguntarse si una norma es justa o injusta, sino si es válida según el sistema normativo vigente.
Este enfoque permite una visión más objetiva del derecho, al separarlo de juicios de valor. Para Kelsen, la validez de una norma no depende de su bondad moral, sino de su conformidad con el sistema normativo superior. Por ejemplo, una ley que prohíba el aborto podría ser jurídicamente válida en cierto país, aunque sea moralmente cuestionada en otros.
La teoría pura también implica que el derecho no es una ciencia social como la economía o la sociología, sino una ciencia normativa. Esto significa que el jurista no puede analizar el comportamiento de los ciudadanos o los efectos de las leyes, sino que debe limitarse a estudiar la estructura y la validez de las normas.
La distinción entre validez y justicia en el derecho positivo
Una de las ideas más importantes en la teoría de Kelsen es la distinción entre validez y justicia. Según él, una norma puede ser válida dentro de un sistema jurídico sin ser justa. Esta distinción tiene implicaciones profundas en la forma en que entendemos el derecho y su función en la sociedad.
Por ejemplo, durante el régimen nazi, muchas leyes eran jurídicamente válidas según el sistema positivo alemán de la época, pero eran claramente injustas. Kelsen no niega la injusticia de tales leyes, sino que argumenta que el jurista no puede determinar su validez a partir de su justicia, sino a partir de su conformidad con el sistema normativo.
Esta separación entre validez y justicia no implica, sin embargo, que Kelsen sea indiferente a la justicia. Más bien, subraya que la justicia pertenece al ámbito de la filosofía moral, mientras que la validez es el objeto de estudio del derecho positivo. Esta separación ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de teorías jurídicas que defienden una relación más estrecha entre derecho y moralidad.
Ejemplos de derecho positivo según Kelsen
Para comprender mejor la teoría kelseniana, podemos analizar algunos ejemplos concretos de derecho positivo. En primer lugar, consideremos una constitución. Para Kelsen, una constitución es una norma jurídica válida si fue creada por el órgano constituyente reconocido por el sistema anterior, o si fue aprobada mediante un procedimiento constituido por el sistema vigente.
Otro ejemplo es una ley penal. Esta norma adquiere su validez porque fue emitida por el órgano legislativo competente, y no porque responda a un ideal de justicia. Por ejemplo, una ley que establezca castigos severos para ciertos delitos puede ser válida en un sistema, incluso si otros consideran que es injusta.
Un tercer ejemplo es un contrato privado, que es válido si cumple con los requisitos formales y sustanciales establecidos por la ley. Su validez no depende de si es justo para las partes involucradas, sino de si se ajusta a las normas jurídicas vigentes.
El concepto de norma en la teoría kelseniana
El concepto de norma es fundamental en la teoría del derecho positivo según Kelsen. Para él, una norma es un mandato que indica cómo deben comportarse los sujetos bajo ciertas condiciones. Cada norma contiene una disposición, una sanción y una condición. Por ejemplo, una norma penal puede establecer que quien robe será castigado con prisión, donde el robo es la condición, la prisión es la sanción y el mandato es no robar.
Kelsen organiza las normas en una estructura jerárquica, donde cada norma se fundamenta en otra superior. La norma más básica es el imperativo primario, que autoriza a ciertos órganos a emitir normas. A partir de él, se derivan las normas secundarias, como las leyes, decretos y reglamentos.
Esta jerarquía permite que el sistema jurídico sea coherente y coherente, ya que cada norma tiene una base clara de validez. Si una norma viola una norma superior, pierde su validez, independientemente de su contenido o efectos sociales.
Cinco aspectos clave del derecho positivo según Kelsen
- Objetividad: El derecho positivo se estudia desde una perspectiva objetiva, sin mezclar juicios morales o políticos.
- Validez: La validez de una norma depende de su origen y su conformidad con normas superiores, no de su justicia.
- Sistema jerárquico: Las normas jurídicas forman una estructura ordenada, donde cada norma se funda en otra superior.
- Separación entre derecho y moral: El derecho positivo no se basa en principios éticos, sino en la validez de las normas.
- Ciencia normativa: El derecho, según Kelsen, no es una ciencia social, sino una ciencia que estudia normas y su validez.
El derecho positivo en el contexto histórico y político
El derecho positivo no es estático, sino que evoluciona con la sociedad y el poder. En el contexto histórico, podemos ver cómo diferentes regímenes han utilizado el derecho positivo para legitimar su autoridad. Por ejemplo, durante el período nazi en Alemania, el derecho positivo fue utilizado para justificar leyes opresivas, mientras que en el periodo posguerra se reconstruyó un sistema basado en principios democráticos.
Este aspecto revela una de las críticas más frecuentes a la teoría kelseniana: que el derecho positivo puede ser utilizado para sostener sistemas injustos. Aunque Kelsen defiende la separación entre validez y justicia, algunos teóricos argumentan que el jurista no puede ignorar la moral al estudiar el derecho.
En el contexto político, el derecho positivo es una herramienta poderosa que permite a los gobiernos regular la conducta de los ciudadanos. Sin embargo, su validez no depende de su justicia, sino de su origen y estructura. Esto hace que el derecho positivo sea tanto un instrumento de orden como una posible fuente de abuso.
¿Para qué sirve el derecho positivo según Kelsen?
El derecho positivo, según Kelsen, sirve principalmente para establecer un sistema coherente de normas que regulen el comportamiento humano. Su función principal es crear un marco de previsibilidad y orden, lo que permite a los ciudadanos conocer cuáles son sus obligaciones y derechos.
Además, el derecho positivo permite la organización del poder estatal, al establecer quiénes pueden crear, aplicar y hacer cumplir las normas. Esta estructura jerárquica ayuda a evitar la arbitrariedad y a garantizar que las normas sean aplicadas de manera uniforme.
Otra función importante es la de garantizar la estabilidad del sistema jurídico. Al separar el derecho de la moral, Kelsen busca evitar conflictos entre normas jurídicas y valores morales, lo que puede generar inseguridad jurídica. En este sentido, el derecho positivo actúa como un marco estable que facilita la aplicación de las normas sin necesidad de cuestionar su validez desde una perspectiva moral.
Variaciones y sinónimos del derecho positivo
El derecho positivo se conoce también como derecho positivo puro, derecho positivista o derecho artificial, en contraste con el derecho natural, que se basa en principios universales. También se lo puede llamar derecho normativo, ya que se enfoca en el estudio de las normas jurídicas.
Otra forma de referirse al derecho positivo es como derecho histórico, ya que emerge de la acción de instituciones históricas y no de principios abstractos. Esta denominación subraya que el derecho no es un sistema eterno, sino que cambia con el tiempo y depende del contexto histórico y político.
En algunos contextos, el derecho positivo también se llama derecho institucional, porque se basa en la creación de normas por instituciones autorizadas. Esta definición resalta la importancia del poder institucional en la formación del derecho.
El derecho positivo en la jurisprudencia actual
En la jurisprudencia actual, el derecho positivo sigue siendo el marco de referencia principal para los jueces. En la mayoría de los sistemas legales, los jueces aplican el derecho positivo para resolver conflictos, sin hacer valoraciones morales sobre la justicia o injusticia de las normas.
Sin embargo, en algunos casos, especialmente en sistemas con fuerte influencia del derecho viviente, los jueces pueden considerar factores sociales, éticos o históricos al interpretar las normas. Esto puede generar tensiones con la teoría kelseniana, que defiende una interpretación estrictamente positivista.
En sistemas de derecho civil, como el español o el francés, el derecho positivo es especialmente relevante, ya que la fuente principal del derecho es la ley. En cambio, en sistemas de derecho común, como el inglés o el estadounidense, también se considera la jurisprudencia como fuente del derecho positivo.
¿Qué significa el derecho positivo?
El derecho positivo es, en esencia, el conjunto de normas jurídicas que han sido creadas por instituciones autorizadas y que forman parte de un sistema jurídico reconocido. Su validez no depende de su justicia, sino de su origen y su conformidad con normas superiores. Esto lo diferencia de teorías que intentan fundamentar el derecho en principios morales o religiosos.
El derecho positivo se basa en la idea de que el derecho es una ciencia normativa, no una ciencia social. Esto significa que el jurista debe limitarse a estudiar las normas y su validez, sin mezclar el análisis con consideraciones morales o políticas. Esta separación permite un enfoque más objetivo y coherente del derecho.
Además, el derecho positivo se caracteriza por su estructura jerárquica, donde cada norma se fundamenta en otra superior. Esta jerarquía comienza con el imperativo primario, que autoriza a ciertos órganos a emitir normas. Desde allí, se derivan leyes, decretos, reglamentos y otras normas jurídicas.
¿Cuál es el origen del concepto de derecho positivo según Kelsen?
El concepto de derecho positivo en la teoría de Kelsen tiene sus raíces en el positivismo jurídico, una corriente que surgió en el siglo XIX y que fue defendida por pensadores como Jeremy Bentham y John Austin. Estos teóricos argumentaban que el derecho es un sistema de mandatos emitidos por una autoridad soberana.
Kelsen desarrolló estas ideas en el contexto de la teoría pura del derecho, que busca estudiar el derecho sin mezclarlo con consideraciones morales o políticas. Su visión del derecho positivo se consolidó especialmente en el siglo XX, como una reacción a teorías que intentaban fundamentar el derecho en principios éticos o religiosos.
El origen histórico del derecho positivo se puede rastrear en la necesidad de crear un sistema jurídico coherente y predecible. En sociedades complejas, es necesario que las normas sean creadas por instituciones reconocidas y que su validez dependa de su origen y no de su contenido moral.
Otras formas de entender el derecho positivo
Además de la visión kelseniana, existen otras interpretaciones del derecho positivo. Por ejemplo, algunos teóricos consideran que el derecho positivo puede tener una base moral implícita, aunque no sea su fundamento principal. Esta visión, conocida como positivismo jurídico no doctrinario, acepta que el derecho puede ser influenciado por la moral, pero mantiene que su validez no depende de ella.
Otra interpretación es la del derecho viviente, que considera que el derecho no se limita a las normas escritas, sino que también incluye la práctica social y la jurisprudencia. Esta visión es más flexible que la teoría kelseniana, ya que reconoce que el derecho puede evolucionar con la sociedad.
También existe el realismo jurídico, que argumenta que el derecho positivo no es tan coherente como parece, y que los jueces a menudo toman decisiones basadas en consideraciones sociales y morales, no solo en normas escritas. Esta visión cuestiona la separación absoluta entre derecho y moralidad que defiende Kelsen.
¿Cómo se relaciona el derecho positivo con el poder político?
El derecho positivo y el poder político están estrechamente relacionados, ya que las normas jurídicas son creadas por instituciones políticas autorizadas. En este sentido, el derecho positivo refleja la estructura de poder existente en una sociedad. Quienes detentan el poder político son los que tienen la facultad de emitir normas jurídicas, lo que les permite regular el comportamiento de los ciudadanos.
Esta relación puede generar conflictos, especialmente cuando el poder político se utiliza para crear normas injustas o represivas. Aunque Kelsen defiende la separación entre validez y justicia, otros teóricos argumentan que el derecho debe responder a principios éticos y no solo a la voluntad de los poderosos.
En sistemas democráticos, el derecho positivo se construye a través de procesos participativos, donde los ciudadanos pueden influir en la creación de las normas. Sin embargo, en sistemas autoritarios, el derecho positivo puede ser utilizado como una herramienta de control y represión.
Cómo usar el concepto de derecho positivo y ejemplos de su aplicación
El concepto de derecho positivo se utiliza principalmente en el análisis jurídico para determinar la validez de las normas. Por ejemplo, un jurista puede aplicar el derecho positivo para resolver un conflicto entre dos partes, determinando si una ley es válida según el sistema normativo vigente.
Un ejemplo práctico es el estudio de una ley que prohíbe ciertos tipos de publicidad. Para aplicar el derecho positivo, el jurista debe verificar si la ley fue creada por el órgano legislativo competente y si se ajusta a las normas superiores, como la constitución. Si cumple con estos requisitos, la ley es válida, independientemente de si se considera justa o no.
Otro ejemplo es el análisis de un contrato. Para que un contrato sea válido según el derecho positivo, debe cumplir con ciertos requisitos formales, como la capacidad de las partes y la voluntad libre. Si falta alguno de estos elementos, el contrato puede declararse inválido, aunque su contenido sea justo o beneficioso para las partes.
El derecho positivo en el contexto internacional
En el derecho internacional, el derecho positivo también juega un papel fundamental. Las normas internacionales adquieren su validez a través del consentimiento de los Estados, y no por su justicia moral. Por ejemplo, un tratado internacional es válido si fue firmado por los Estados involucrados y se ajusta a las normas superiores, como la Carta de las Naciones Unidas.
En este contexto, la teoría kelseniana se aplica especialmente en el estudio de los tratados, resoluciones y decisiones de organismos internacionales. Su enfoque positivista permite analizar estos instrumentos sin mezclarlos con consideraciones morales o políticas.
Sin embargo, en el derecho internacional también existen normas de jus cogens, que son normas perentorias que no pueden ser derogadas por los Estados. Estas normas, como el prohibición de los genocidios o las torturas, tienen una validez universal, incluso si ciertos Estados no las han aceptado.
Críticas y limitaciones de la teoría kelseniana del derecho positivo
A pesar de su influencia, la teoría kelseniana del derecho positivo ha sido objeto de críticas. Una de las más frecuentes es que su separación estricta entre validez y justicia puede llevar a la defensa de normas injustas. Por ejemplo, una ley que establezca discriminación racial podría ser válida según el sistema positivo, aunque sea claramente injusta.
Otra crítica es que la teoría kelseniana no explica cómo se eligen las normas superiores. Si el derecho positivo se basa en el imperativo primario, ¿quién decide qué norma es la superior? Esta cuestión plantea problemas sobre la legitimidad del sistema jurídico.
También se ha argumentado que el derecho positivo no puede explicar por qué ciertas normas son seguidas por los ciudadanos. Si una norma es válida solo porque fue creada por una autoridad, ¿qué la hace obligatoria? Esta cuestión ha sido abordada por otras teorías, como el realismo jurídico y el naturalismo jurídico.
INDICE